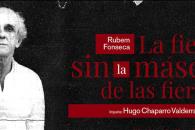Cultural Literatura
Nostromo o la novela como historia
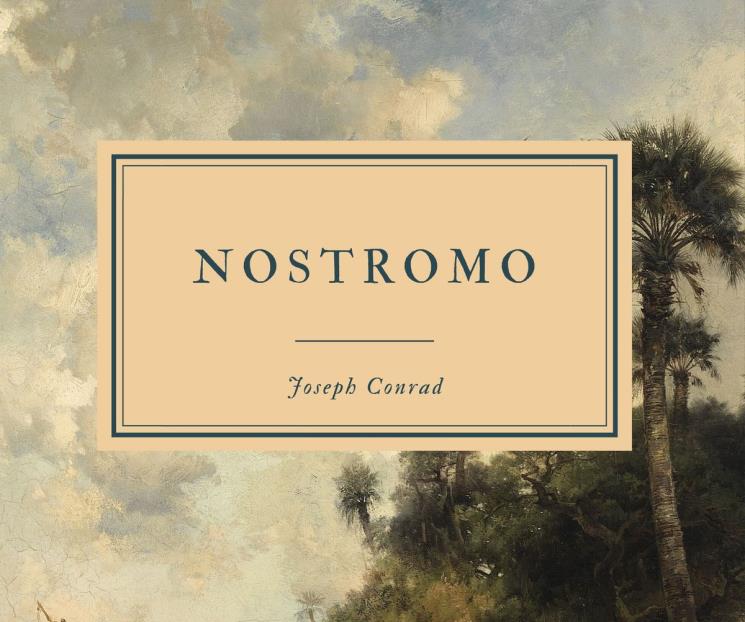
Publicación:29-04-2025
TEMA: #Literatura
Joseph Conrad se alistó para una travesía aún más desafiante: la de escribir en una lengua que no era la nativa
No sé si Herman Melville fue un buen marinero, y tal vez se embarcó en las naves balleneras por necesidades económicas; sé, en cambio, que Joseph Conrad lo fue de manera profesional y dedicó buena parte de su agitada existencia a ese oficio. Poco importa en realidad si fueron tripulantes hábiles o negligentes: ambos se nutrieron de sus experiencias oceánicas para escribir relatos insuperables. Vieron el naciente y contradictorio mundo moderno desde la proa y describieron sus demonios.
Conrad, sin embargo, se alistó para una travesía aún más desafiante: la de escribir en una lengua que no era la nativa. En algún momento de su juventud canjeó el polaco materno por el inglés adoptivo (no se me ocurre un caso similar, tal vez el de Vladimir Nabokov).
En algún momento de mi heterogénea carrera como profesor de literatura (aunque, si soy honesto, preferiría describir mi trabajo como el de un lector que habla de eso, precisamente, de lecturas y, al mismo tiempo, escucha las lecturas de los demás), impartí la clase de teoría literaria: cuando me tocaba abordar la teoría poscolonial, de manera inevitable terminaba discutiendo las novelas de Conrad.
Resultaba imposible no hacerlo, su mundo narrativo trazó con maestría la cartografía del colonialismo: la explotación humana, la expansión territorial de imperios y países occidentales, las obsesiones extractivistas, la mirada imperial, la racialización de los cuerpos, la retórica del progreso, etcétera. Su prosa, sin embargo, me dejaba muchas cosas más (he sido siempre enemigo de la aplicación mecánica y anticipada de teorías: la crítica debe ser consecuencia de la lectura directa con las obras, y no la derivación ciega de la metodología en boga).
Nostromo (1904), por ejemplo, me sigue pareciendo una novela excepcional y no dudo en colocarla como la primera piedra del Boom narrativo latinoamericano de la década del sesenta. Tiene todos los ingredientes de nuestras grandes producciones narrativas: un país, Castaguana, que podría ser cualquiera de la región, un puerto, Sulaco, con su mina de plata y ansias de modernidad.
Sumemos a eso: dictadores, revoluciones, golpes de estado, la infaltable oligarquía rancia, la población heterogénea, la migración europea (no falta el local de café, regenteado por un veterano guerrero de las campañas liberales de Garibaldi), los escritores afrancesados con vocación de poeta que terminan como periodistas, las compañías explotadoras manejadas por descendientes de ingleses o por extranjeros con sus socios capitalistas norteamericanos, algunos postes erguidos en espera de las líneas telegráficas, otros tantos kilómetros de vías ferroviarias inconclusas, los viejos intelectuales liberales que guardan la memoria del Estado, los militares que pelearon al lado de Juárez durante la invasión francesa, y, por supuesto, el misterioso Nostromo, capataz que llegó sigilosamente del mar.
Conrad veía a la literatura como una extensión natural de la vida humana, y a los libros como objetos muy próximos a nosotros, pues contienen "nuestros pensamientos, nuestras ambiciones, nuestra fidelidad a la verdad y nuestra persistente inclinación al error". El novelista, para él, debería "crear para sí mismo un mundo pequeño o grande, en el que honestamente pueda creer", pues, aún en lo más recóndito de toda ficción, puede hallarse un trozo de verdad.
Cuando leí por primera vez Nostromo la creí testimonio directo del marino: imaginé a Conrad deambulando por alguno de nuestros puertos, indagando en tabernas y leyendo panfletos políticos y periódicos de corta vida. Me enteré después de que su estancia en América Latina había sido en realidad muy breve (algunos días entre 1875 y 1876), y sólo alcanzó a entrever una pequeñísima parte, el resto fue producto de sus lecturas y de su imaginación.
La novela adquiere a ratos tonos de profecía y sus descripciones parecen sacadas de los anales de nuestras maltrechas Repúblicas. En sus páginas asoman también el sinsentido y la parodia, como cuando Martín Decound, escritor criollo, educado en París, intenta describir su país a sus amigos franceses: "Imagínense un ambiente de opéra bouffe, en la que todo el enredo cómico de políticos de teatro, bandidos, etc., todos sus ridículos robos, intrigas y asesinatos, se toman con toda seriedad. Es locamente divertido: la sangre no para de correr, y los actores creen estar influyendo en el destino del universo. Por supuesto, los gobiernos en general, cualquier gobierno de cualquier parte, son algo exquisitamente cómicos, pero la verdad es que nosotros, los hispanoamericanos, nos pasamos".
Su escritura iluminó para el mundo el maravilloso arte de la ficción, y para nosotros, los hispanoamericanos, las duras enseñanzas de la historia.
« Víctor Barrera Enderle »