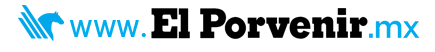Cultural Más Cultural
El escorpión infalible

Publicación:20-07-2025
TEMA: #Agora
El cangrejo desahuciado
Carlos A. Ponzio de León
Para mí, el placer era más que la ausencia de dolor y la cobertura de las necesidades básicas. Lo obtenía de crear obras de arte, del buen sexo, del alcohol y la comida; de disfrutar de las grandes obras creativas. Agregaría también: del estudio de la ciencia y las humanidades, e incluso de la religión: del aprendizaje. Había logrado llegar a vivir, al menos en un inicio, sin preocupaciones ni miedos. Contaba con unos cuantos amigos con los que compartía la conversación y el vino. No pensaba mucho en entidades sobrenaturales; aunque sabía que había una muy importante por ahí. No me preocupaba del alma. Creía que, al morir, se acababa todo lo relacionado con mi propia vida. Confiaba en la experiencia y la observación; pero desconfiaba del razonamiento como vehículo para entender el mundo. En mi caso, la virtud estaba en el placer. Pero había algo más: no podía controlar, o evitar, ciertos momentos de dolor.
¿Vivía acorde a la filosofía del epicureísmo? Me acercaba a tal concepto. Pero no vivía en la modestia del placer de Epicuro, sino en el hedonismo racional de John Locke. No tanto en el placer material desbordado, sino en el inmaterial y, sobre todo: en la más grande verdad a la que puede aferrarse el hombre: el sexo. Era una época en mi vida, esa que comencé a los treinta y siete años, donde aún contaba con sueños: muchos.
Seguía el consejo del filósofo griego que recomienda alejarse de la política. Para entonces, ya no creía en movimientos sociales, ni revoluciones; ni era un admirador de Fidel y el Che. Más bien creía en algunas ideas de Thomas Jefferson: como en la defensa y protección de los derechos individuales. Detestaba el uso de la política como herramienta para la opresión. Así es que si en mi juventud admiré a los revolucionarios cubanos: fue más por rebeldes que por opresores. Ahora detesto a todo tipo de opresores: incluyendo a los actuales conservadores de derecha enloquecidos por las tinieblas. (Hay quien va por la vida lastimando a quien puede, porque toda su vida fue lastimada: viven llenos de rencor, con el alma podrida, indignados, capaces de herir sin medida para cubrir sus imperfecciones).
En cualquier caso, la justicia retributiva será necesaria en este mundo, tarde o temprano, además de la justicia divina, sobre la que siempre nos quedan dudas si existen. (Disipémoslas: II Guerra Mundial): ¿Habrá llegado ya o acaso estará por llegar?
Es natural que nos queden dudas, porque no sabemos si vivimos en un mundo injusto, o en un mundo en el que recibimos lo que merecemos por vidas pasadas. (El llamado karma del Budismo e Hinduismo). Vemos tanta injusticia a nuestro alrededor que, en realidad, no la comprendemos.
Recapacitemos en el tamaño del Universo. ¿De qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es su cerebro?
La semana pasada, caminando por las grutas de García, encontré un oso gris: un temible oso, no propio de la región, de cavidades toráxicas suficientemente grandes como para devorarme fácilmente. No salí corriendo de su encuentro, sino que retrocedí despacio, más despacio de lo que sería el caminar regular de mi huida. A mis espaldas encontré otro oso gigante, igual, gris. Tal vez eran pareja. Giré ciento ochenta grados sobre mi eje para ver y localizar un sitio por dónde podría escapar: determiné que profundizar en dirección hacia el este, sería lo más seguro. Caminé quince grados al norte del este. Lo hice despacio, desplazándome como cangrejo.
Llegué hasta un árbol y pensé en treparlo, pero sospeché que eso no era seguro. Los osos me observaban quietos. ¿Podrían ellos trepar el árbol también? ¿Realmente se estaban despidiendo de su comida, dejándola ir? Logré distinguir el sexo de ambos. Parecían machos. ¿Acaso era homosexuales? En fin, no iba a quedarme para averiguarlo. Continué mi trayecto. Ya encontraría escuchas más excelsos en la ciudad, para platicarles yo sobre filosofía.
Las ciudades a veces nos parecen más seguras. Pero no faltan algunas donde algún ciudadano tiene entre sus mascotas a fieras como tigres y leones, y se les escapan. En este país puede constituir un delito poseerlos. Hay leyes que protegen a esos animales del cautiverio. Tampoco son animalitos que resulten muy buenos escuchando a la gente filosofar: son más prácticos, como los osos: se contentan muchas veces con satisfacer sus necesidades básicas: la comida y el sexo, los únicos dos argumentos que, de acuerdo con la escuela de Chicago, entran en la función de utilidad que construyen los economistas. No son de mucho platicar, aunque sí de expresarse entre ellos, con cariños, caricias y juegos.
En fin, los seres humanos podemos escribir, a falta de escucha presencial, para soñar que un día seremos entendidos.
La tortuga hambrienta
Carlos A. Ponzio de León
Era la primera vez que se inmiscuían en mis misterios. Su princesa había sido robada y pensaban que yo podía hacer algo para rescatarla. Yo no era un bribón, ni un mentiroso, ni mantecoso. No desperdiciaban su tiempo. Mis visiones se bifurcan como espinas en el corazón y ninguna de ellas es mentira. El pueblo estaba asustado, el futuro parecía comprometido. ¿Quién los gobernaría? En realidad, era un asunto de vida o muerte para la comarca y no poco me interesaba el asunto a mí.
Las despreciables noches de desvelo durante los últimos días no eran nada despreciables: habían estado llenas de pesadillas, rencores y rencillas desatadas entre los pueblerinos. La felicidad había sido robada, en pocas palabras. Y nadie sabía dónde buscar. Por eso habían subido a la montaña a encontrarme, para que, con alguna de mis pócimas mágicas, pudiera yo ubicarla.
Calenté leña y coloqué sobre ella una cazuela grande cubierta hasta la mitad con agua. Luego eché un poco de jitomate; pero, sobre todo: ancas de rana, picos de búho y patas de pollo. Luego metí mis ojos en las páginas viejas de mi libro adivinatorio: en la página treinta y tres descubrí que necesitaba un niño vivo, para cocinarlo. ¿De dónde iba a sacarlo?
Los pueblerinos se asustaron al conocer mi secreto. Se entristecieron. Nadie estaría dispuesto a sacrificar a un infante para descubrir dónde se encontraba la princesa. De pronto, uno de los hombre más bajito y viejo, dijo que él conocía un truco para sustituir al niño: con un cocodrilo del lago. Convenció al resto del grupo para que bajaran hasta las aguas oscuras en el centro del bosque y entonces, ahí, se jugarían la vida para atrapar al cocodrilo mágico. Yo esperaría despierto durante la noche. Si al amanecer no regresaban, daría todo por perdido.
Pasaron algunas horas y yo aguardaba mirando la luna. Desesperado ante la noche de sábanas rotas, de gloria sin alcanzar, con sueño de remedios de otros tiempos y locura apasionada sobre lo que sucedería si efectivamente el pueblo era capaz de atrapar al cocodrilo.
El grupo que había subido a buscarme, para consultar sobre el paradero de la princesa, tardó un par de horas en descender hasta el centro del bosque y frente al lago, se dispersaron para ofrecerse como carnada para el cocodrilo: devorador de humanos. Una hora transcurrió tranquila hasta que el cocodrilo asomó sus narices por encima del agua. Al principio, se notaba ansioso, pero pronto se tranquilizó, cuando el movimiento humano dejó de agitarse. Cada uno preparó lo que traía entre manos: una cuerda amarrada a la rama de un árbol que les ayudaría a maniatar al animal.
Antes del amanecer comencé a escuchar un coro de voces masculinas, cantando a lo lejos, acercándose. Eran los pastores del pueblo que traían cargando al cocodrilo. Lo colocaron encima de la mesa y con mi cuchillo militar, KG1418, lo rebané en pedazos y casi todo, entero, cupo en mi cazuela.
Media hora más tarde, el menjurje estuvo listo. Serví a los pastorcillos y todos bebimos un poco de aquel caldo. A los pocos minutos comenzó a tener efectos. Empezamos a hablar en lenguas y teníamos alucinaciones, algunos veían castillos sobre las nubes; otros, torres construidas bajo la tierra; algunos más: escorpiones voladores sobre los árboles. Hasta que súbitamente, todos tuvimos la misma visión: En el caldo sobrante en la cazuela, apareció la imagen de la princesa. Estaba siendo maniatada por un dragón, sujetada por grilletes a la pared de un castillo, de piedra, ubicado en la montaña que teníamos justo en frente.
El pueblo decidió no descansar, sino proseguir su camino. Descendieron por donde habían subido hasta mí, para luego ascender por el monte del dragón. Fueron cuatro largas horas y no repararon en que no cargaban con otra arma que las cuerdas mismas con las que habían atrapado al cocodrilo mágico.
Para no hacer el cuento largo, querido lector, los pastorcillos lograron matar y quemar al dragón y rescatar viva a la princesa. Cuando llegaron a la ciudad con ella, comenzaron los festejos. Hubo música y los mejores intérpretes tocaron las doce sonatas a tres, opus 1, de Arcangelo Corelli. Las conocían de memoria. Al finalizar, se hicieron más solicitudes de música: algunos querían escuchar obras de Giovanni Battista Vitali y otros más, las de Henry Purcell, y los músicos complacieron como pudieron a los celebrantes.
Por la noche, un joven andante en caballo de un blanco majestuoso llegó a la comarca y preguntó por la princesa. Tenía noticias de que ella había sido raptada y venía a rescatarla. La princesa quedó enamorada de sus lindas intenciones y lo hizo príncipe esa misma noche. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
« El Porvenir »