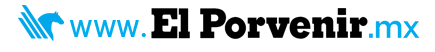Cultural Más Cultural
El otorrinolaringólogo

Publicación:06-07-2025
TEMA: #Agora
La hija de su abuela
Olga de León G.
La carretera comenzó a achicarse, se fue angostando y pronto se transformó, quedando reducida a camino pedregoso y bordeado de ambos lados por árboles tan pequeños como pajonales, en algunas partes; en otras, tan enormes que no alcanzábamos a verles su cima o cresta. Por lo burdo del camino, no podíamos ir muy rápido, al contrario, circulábamos bastante despacio.
Habíamos salido de casa muy temprano, antes de que el sol despuntara. Calculábamos hacer algo así como diez u once horas, según el tiempo y las veces que nos entretuviéramos en el camino, por detenernos para desayunar, almorzar, o comer, ir al baño y cargar gasolina, revisar los niveles del agua y el aceite, y el aire de los neumáticos. La camioneta era nueva, una de las primeras camper que salieron por ese año, la cual había comprado mi padre hacía menos de un año, pero él era muy cuidadoso y precavido; solía decir: "cuando viajen, siempre tengan presente que será mejor llegar tarde al destino propuesto, cualquiera que este fuera, que no llegar nunca".
Era el último año de la década de mil novecientos sesenta; había terminado mis estudios de profesional, yo era la mayor de los hijos y el hermano que me seguía en edad, con un año y cinco meses menos, terminaría la carrera de Ingeniero mecánico-eléctrico, el siguiente año. Qué nos deparaba el destino a un mediano y futuro lejano: entonces, lo desconocíamos, no podíamos imaginar ni un poco, lo que cada uno viviríamos siendo ya adultos, menos siendo viejos de más de sesenta o setenta, en mi caso: ¡así es la vida!
Bien, por entonces, visitaríamos a los tíos por parte de mi madre que tenían enfermo al jefe de su familia, uno de los hermanos mayores de mi madre, quien vivía con su segunda esposa y los hijos que tuvo con ella, en un alejado y medio escondido poblado, de otro Estado bastante hacia el Norte. Nosotros salimos a la carretera desde la capital del país y hacía mucho tiempo que no los veíamos.
Alrededor de las once del día, hicimos la primera parada, almorzaríamos, pues los dos más pequeños se habían despertado y tenían hambre; nosotros también, pero no lo decíamos: todos necesitábamos comer algo, e ir al baño. Estirar las piernas sería bueno, especialmente para quien manejaba, José, el chofer que nos llevaba.
La memoria y la mente se divierten con nuestros recuerdos. Hasta aquí, casi todo sucedió como lo cuento, excepto por las fechas, ya que esto pasó muchos años antes, cuando yo tendría 10 años y no veinte o veintiuno, por lo tanto no era la década final de los sesenta, sino finales de los cincuenta del S. XX. Viajamos desde Mérida donde por esos años vivíamos, y no en la Ciudad de México. ¡Qué cosas!, parece un sueño contado en su desorden natural. En fin...
La camioneta nos parecía una extensión de la casa, era muy cómoda pues estaba totalmente equipada. Por esa época había cierta tranquilidad en las ciudades, la economía era boyante tras la Segunda Guerra Mundial, los negocios se recuperaban, había más fuentes de trabajo y el entusiasmo empezaba a propagarse. Tardamos un día y algunas horas más en llegar a Poblado Anáhuac; más de las diez u once horas calculadas, pues mis padres priorizaron el descanso. Habíamos dormido en una casa de huéspedes, a la salida de Monterrey, N.L., ligeramente después de Santiago Nuevo León, creo que por el Blanquillo, donde almorzamos machaca con huevo antes de retomar a la carretera. El camino empedrado quedó atrás, mucho muy atrás... hasta que, una hora antes de llegar a nuestro destino, volvió a aparecer.
Nuestro tío parecía más bien el papá de mi madre... por su cabello completamente blanco al igual que el de su mamá, nuestra abuela y quien en realidad crio a nuestra madre, como su hija adoptiva, pero realmente era su abuela, la que por el afecto con el que siempre la vio y recibió, merece que todos los hijos de Amparito, la recordemos, sin que la hayamos conocido, como la abuela materna que quiso muchísimo a la hija que alguno de sus hijos negó, y la desheredó, robándole lo que legítimamente le correspondía, tras morir Adela, la madre-abuela de nuestra madre... Y, como una maldición, la hija mayor del segundo matrimonio del tío murió muy joven, de la misma enfermedad que mi madre sufriría durante años, hasta su muerte: "Dios castiga sin cuarta ni pena".
Llegamos por fin a Poblado Anáhuac: el tío ya había muerto y su mujer fue hipócrita y mentirosa con mi madre. Todo depende del cristal con el que lo veas; pues nada fue así. Nada nos importó, no nos afectó ni dolió: nunca fueron familia, tan solo parientes lejanos y de paso, transitorios. Regresamos en el camper y todo quedó en un viaje un tanto largo, con el que mis padres cumplieron por deber y buenos modales.
El trayecto
Carlos A. Ponzio de León
Preparé una maleta pequeña con las cosas necesarias para un viaje de tan solo unos días. Eché tres mudas de ropa interior más un par de pantalones y tres camisas. Nunca pensé que el viaje se extendería, no por unos días, sino por varios años. Salí de mi departamento, en Le Marais, Paris, y coloqué la pequeña maleta de color morado en la cajuela de mi Peugot CC. Conduje a una gasolinera cercana, llené el tanque y luego me dirigí a Rue de Rivoil para seguir el camino hasta mi destino final: Luxemburgo. Un trayecto de cuatro horas. (Apocalipsis 6:5-6).
Durante el camino fui pensando en mi trabajo doble como profesor de una universidad privada, y como dueño de una firma consultora, la cual ofrecía servicios de asesoría en temas de Economía de la Cultura para el gobierno. Este último trabajo era sumamente demandante. En Francia, todo empleo con el gobierno es muy absorbente. Es una ocupación que me ha sacado las peores gastritis de mi vida. Y me ha sido difícil cumplir cabalmente con ambas obligaciones: las académicas y las de consultor. A veces se traslapan los tiempos de un trabajo con los del otro, o alguno demanda tiempos extras. Vivía constantemente en estrés, porque no siempre podía cumplir al cien por ciento con ambas actividades, pero necesitaba ambos trabajos. Tanto por los ingresos monetarios, como por la salud mental que me aseguraban. Los dos eran esenciales para mi vida y me aterraba quedarme sin alguno de ellos.
Ninguna de las dos ocupaciones pagaba un mal sueldo, pero dados los gastos de salud que debía incurrir por el cuidado de mis padres, quienes para entonces ya estaban viejos y enfermos, poco dinero sobraba. Afortunadamente, con las dos ocupaciones, podía reunir justo el dinero que necesitaba. El terror que vivía de pensar en la posibilidad de quedarme sin alguno de los empleos: era real, porque no siempre podía cumplir con mis tareas. Llevaba una vida llena de estrés. Apretaba los dientes todo el tiempo, dormido y despierto, y parecía que estaba sumido en una depresión las veinticuatro horas del día. Sonreía a fuerzas. Intentaba, en la medida de lo posible, proyectar una imagen positiva con mis alumnos, a los que quería mucho e intentaba contagiar con los temas que debía enseñarles, pero ellos solían ser duros en sus evaluaciones hacia mis clases. Era un trabajo muy ingrato. Cuando se es joven, no se ve fácilmente el esfuerzo que realizan nuestros profesores. Mientras que, en las asesorías para el gobierno: a mis superiores, puedo decir, no era fácil complacerlos. Era un sufrir constante en cada reunión, hasta que lograba darles gusto en lo que demandaban. A veces sentía que la vida era un tanto ingrata conmigo, porque además de estas dos situaciones laborales, la difícil posición en la que me encontraba con la familia era muy triste.
Luego de cinco años de estar sufriendo, decidí darme un respiro de un fin de semana fuera de Francia. Ingresé a mis padres a una estancia para ancianos durante los días que estaría acá. Llegué a Luxemburgo a las 2 de la tarde de un sábado. Comí en un restaurante pequeño y luego di un paseo por las calles. Encontré un café que me gustó por lo coloridas de sus paredes y la decoración con fotografías antiguas. Ordené un capuchino. La mesera no tardó en traerlo.
"¿Desea algo más?", me preguntó. Debió ser el estrés que había estado viviendo durante los últimos años, porque finalmente pude relajarme en esos momentos y quise jugarle una broma. "Me gustaría invitarte un café. ¿A qué hora te desocupas?", le pregunté. Ella sonrió y me dijo que a las cinco de la tarde. Me quedé atónito. ¿Realmente iba a salir a tomarse un café conmigo? "Pero a esa hora ya van a estar cerrados todos los cafés de la ciudad", concluyó.
Desesperado, le dije: "Bueno... debe haber un bar abierto a esa hora". "Hay uno aquí a lado", me respondió rápidamente, con una sonrisa. Quedamos de vernos.
Mi vida cambió a partir de ese momento. Conocí la dulzura de esta chica, su cariño, su interés por mis cosas. "¿Por qué no buscas un trabajo en este país? Aquí hay muchas empresas importantes que siempre necesitan ejecutivos. Te puedes traer a tus padres a vivir para acá. Hay muchas casas de hospedaje para ancianos".
Efectivamente, busqué trabajo...
Lo encontré.
Regresé a Paris por mis padres y los traje a este país. Trabajo para una fundación filantrópica, de una transnacional, dedicada a las artes. Al año me casé con la chica del café: en el cielo aparece el arcoíris después de la lluvia.
« El Porvenir »