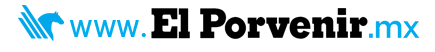Opinión Editorial
LA OTRA CARA DEL INGRESO
Publicación:07-08-2025
++--
Pese al crecimiento del ingreso, la informalidad laboral se mantiene alta (54-55 %), lo que limita mejoras estructurales en condiciones laborales.
Estos cambios favorecieron el ingreso laboral y la equidad, contribuyendo a una reducción histórica en desigualdad e incidencia de pobreza. Sin embargo, especialistas advierten que detrás de estas cifras optimistas hay factores que muestran una realidad más compleja. Es necesario analizar el incremento del ingreso desde varias perspectivas clave: el trabajo, los programas sociales, las brechas socioeconómicas, el gasto familiar y la movilidad social. Estas dimensiones revelan "otra cara": detrás del crecimiento promedio persisten profundas desigualdades y condiciones estructurales que limitan la mejora real en la calidad de vida.
El trabajo es la mayor fuente de ingreso de los hogares —el 65.6 por ciento—, pero en gran medida se caracteriza por su precariedad: empleos sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones básicas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que el incremento en el ingreso promedio no implica necesariamente una mejora estructural en las condiciones laborales, ya que puede deberse más a factores coyunturales —como jornadas más extensas, más integrantes del hogar trabajando o el aumento de la informalidad— que a la creación de empleos formales y estables. La informalidad laboral permanece entre el 54 y 55 por ciento de la población ocupada, lo que debilita el impacto real de los aumentos en ingresos.
Los programas sociales, aunque aportan en promedio el 3.2 por ciento del ingreso total de los hogares y representan un apoyo importante para las familias más vulnerables, no constituyen una base sólida para garantizar equidad real. A lo largo de las décadas, han cambiado de nombre y modalidad, pero en la práctica han funcionado también como instrumentos de legitimación política, sin traducirse consistentemente en mayor movilidad social.
En cuanto a las brechas socioeconómicas, aunque el ingreso de los hogares más pobres creció 36 por ciento entre 2016 y 2024 y el de los hogares más ricos disminuyó 8 por ciento, las diferencias siguen siendo profundas. En 2024, el ingreso promedio diario en el primer decil fue de 85 pesos, mientras que en el décimo decil alcanzó 1,191 pesos —catorce veces más—. La desigualdad se refleja también en el género y en las regiones: un hogar en Nuevo León percibe casi tres veces más que uno en Chiapas.
El gasto corriente promedio trimestral creció casi 22 por ciento de 2018 a 2024, reflejando recuperación económica y aumento en el consumo familiar. Sin embargo, este crecimiento no ha sido homogéneo: en algunos estados y sectores el avance ha sido notable, mientras que en otros apenas ha variado, manteniendo las brechas regionales.
Finalmente, la movilidad social —la posibilidad real de que una persona cambie de posición socioeconómica— sigue siendo muy limitada. Según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), solo el 50 por ciento de quienes nacen en el nivel más bajo logran salir de esa condición, y en la mayoría de los casos avanzan únicamente un nivel. La igualdad de oportunidades, especialmente en salud y educación, es fundamental para la movilidad, pero entre 2018 y 2024, alrededor del 25 por ciento de la población en pobreza no tuvo acceso regular a servicios de salud y cerca del 20 por ciento de niños y jóvenes en hogares de bajos ingresos enfrentaron rezagos o abandonos escolares.
En conjunto, estos datos muestran que, aunque el ingreso promedio de los hogares mexicanos ha aumentado, esta mejora no se traduce automáticamente en mejores condiciones laborales, acceso pleno a derechos básicos, reducción estructural de desigualdades ni en una movilidad social significativa. El incremento en el ingreso es alentador, pero insuficiente como indicador único del bienestar social.
Para lograr un desarrollo verdaderamente incluyente y sostenible, el crecimiento económico debe ir acompañado de empleos dignos y formales, acceso universal a servicios de salud y educación de calidad, y programas sociales que impulsen la equidad real. Solo con una visión integral, basada en datos y orientada a cerrar brechas estructurales, México podrá avanzar hacia una sociedad más justa y con oportunidades reales para todos.
Que no nos engañen los mensajes oficiales que pretenden reducir la realidad a un solo número.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com
« Leticia Treviño »